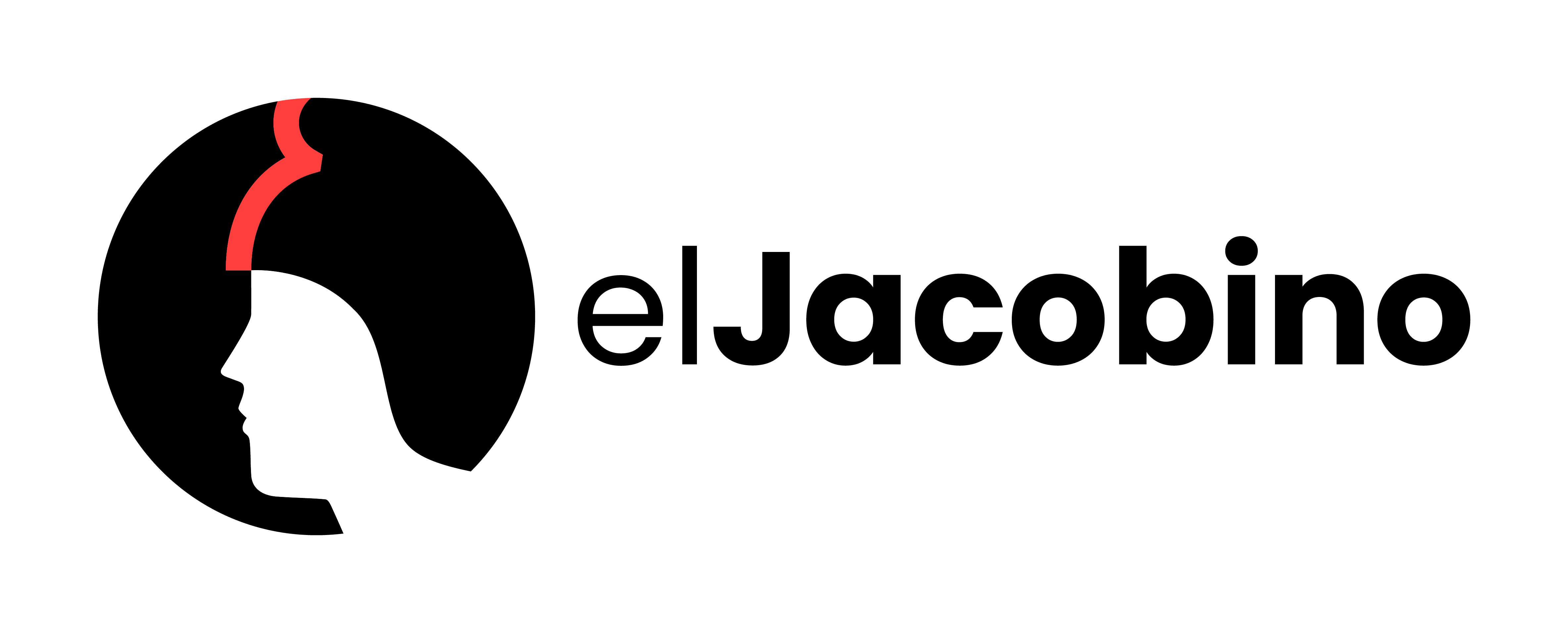Sin datos no es posible comparar los resultados de las políticas públicas
Uno de los elementos básicos del ideario de Izquierda Española se refiere a la necesidad de discutir cual debe ser el reparto competencial territorial en nuestro país. Durante los años 80 y 90, en un proceso del que, excepto los nacionalistas, nadie puede sentirse orgulloso, las comunidades autónomas fueron asumiendo prácticamente todas las competencias transferibles. Desde la administración central aparentemente nadie cuestionó si ello redundaría en mejores servicios públicos para los ciudadanos. El hecho de que, desde posiciones pretendidamente de izquierdas, se aceptar la idea de que la descentralización del Estado era algo progresista es algo que cuesta entender.
Ahora resulta cada vez más evidente el coste que ha tenido este proceso de descentralización competencial. Además de haber facilitado la captura de gobiernos institucionalmente débiles por potentes intereses privados, ya sea a escala regional o local, son muchos los ámbitos en los que la falta de coordinación entre gobiernos autonómicos genera un coste evidente en la calidad de los servicios públicos. Entre los ejemplos más evidentes figuran las dificultades para compartir historias clínicas de pacientes que acuden a un centro médico como desplazados a una comunidad en la que no son residentes, las diferencias en la regulación comercial que protegen a las empresas ya establecidas en cada región y dificultan el acceso a sus mercados por parte de las ‘de fuera’, o los costes que supone para las editoriales tener que adaptar los contenidos de los libros de texto para reflejar la situación de cada uno de los ‘territorios’. En este último caso, el coste para el ciudadano es doble, pues además de tener que pagar libros de texto más caros por tener tiradas más reducidas, estos reflejan de forma cada vez más descarada las orientaciones políticas del gobierno autonómico, alejándose del ideal del conocimiento ilustrado universal que debería prevalecer en cualquier ámbito educativo.
Todos estos ejemplos, y muchos otros que afectan a prácticamente cualquier ámbito de la vida cotidiana, son bien conocidos y, como he dicho, justifican por si solos la necesidad de una acción política que les ponga remedio con urgencia. Sin embargo, hay una dimensión del problema de la descentralización autonómica a la que creo que no se ha prestado suficiente atención. Me refiero a las consecuencias que tiene la no disponibilidad de información comparable sobre la capacidad de comparar la calidad con la que se prestan los servicios públicos por parte de los distintos gobiernos regionales. Se trata de una cuestión importante porque, además de sobre otras cuestiones que mencionaré más adelante, afecta directamente a uno de los argumentos empleados a favor de la descentralización. Se nos decía que, al contar con varios gobiernos regionales gestionando las mismas políticas, la comparación de los resultados de cada uno generaría algo así como un proceso de ‘benchmarking’ mediante el que se podría aprender de los que mejor lo hicieran. Sin entrar a discutir que los gobiernos de cualquier signo político sean capaces de rectificar a la luz de cualquier tipo de evidencia, resulta evidente que este argumento depende de la existencia de datos perfectamente comparables respecto a los resultados de cada gobierno. Si no es así, las supuestas ventajas de estas comparaciones no podrán materializarse en ningún caso.
Un ejemplo de la ausencia de información esencial para comparar la efectividad de políticas es el caso de las listas de espera del sector sanitario. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha criticado recientemente (minutos 49 al 51) que las metodologías que se emplean en cada comunidad para elaborarlas no sean comparables, haciendo irrelevantes todos los rankings que difunde el Ministerio de Sanidad. La gravedad del problema ha llevado a la propia AIReF, que tiene entre sus funciones evaluar la gestión del gasto público por parte de todas las administraciones, a emprender la tarea de tratar de elaborar un indicador sobre listas de espera comparable. Que esto no se haya planteado durante los 30 años en los que la sanidad se ha gestionado de forma descentralizada es una muestra de la falta de coordinación, en este caso estadística, bajo la que opera nuestro modelo autonómico.
Otro ejemplo nos lo da la información sobre rentas a nivel municipal. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) publica, a partir de los datos del IRPF, una estadística de renta disponible para los municipios de más de 1000 habitantes. Pero sólo lo puede hacer para el llamado ‘territorio fiscal común’, pues no dispone de los datos de Navarra o el País Vasco. Por ello, cualquier análisis sobre los determinantes o evolución de los niveles de renta o imposición a escala local, no puede abarcar el conjunto del territorio nacional.
Estos problemas, que son evidentes cuando la información que recibe el ciudadano o votante está limitada o no es comparable, son quizá más graves cuando se trata de elaborar bases de datos con fines de investigación. La ruptura de la unidad estadística a escala nacional incide muy negativamente sobre las posibilidades de analizar las políticas que se llevan a cabo en cada uno de los territorios.
¿Qué se puede hacer? Aunque es cierto que hay casos, como los de la Dirección General de Tráfico, en los que se produce una coordinación con los responsables vascos y catalanes para ofrecer la información sobre la situación del tráfico, es una quimera confiar en que diecisiete gobiernos se organicen para presentar información comparable que a ninguno de ellos le interesa, pues de esa forma evitan ser evaluados o comparados. Tampoco parece viable una recentralización de todas las competencias autonómicas en la administración central, pues una decisión de este tipo debería tener en cuenta muchos otros elementos no relacionados directamente con el problema de no poder contar con información comparable. Más allá del debate cada vez más urgente sobre qué competencias tiene sentido recentralizar y cuales no, sería necesario que los organismos con responsabilidad en la elaboración de información estadística lograran imponer criterios comunes sobre la metodología y la difusión de información sobre las autoridades autonómicas.